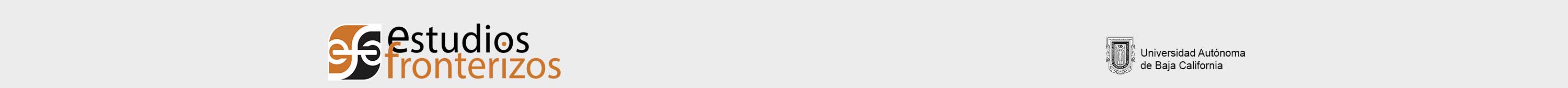| Artículos | Estudios Fronterizos, vol. 26, 2025, e168 |
https://doi.org/10.21670/ref.2510168
Recursos léxicos y conceptuales para identificar y delimitar diferencias entre lo transfronterizo y lo fronterizo
Lexical and conceptual resources to identify and delimit differences between transborder and border
Alejandro
Benedettia
*
https://orcid.org/0000-0002-1275-3670
a Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad de Buenos Aires, Instituto de Geografía, Buenos Aires, Argentina, correo electrónico: alejandrobenedetti@conicet.gov.ar
* Autor para correspondencia: Alejandro Benedetti. Correo electrónico: alejandrobenedetti@conicet.gov.ar
Recibido el
30
de
enero
de
2025.
Aceptado el
10
de
junio
de
2025.
Publicado el 17 de junio de 2025.
| CÓMO CITAR: Benedetti, A. (2025). Recursos léxicos y conceptuales para identificar y delimitar diferencias entre lo transfronterizo y lo fronterizo. Estudios Fronterizos, 26, Artículo e168. https://doi.org/10.21670/ref.2510168 |
Resumen:
El artículo explora los conceptos de frontera y transfronterizo dentro de la fronterología, mediante el análisis de su evolución léxica y conceptual. Se destaca la importancia de distinguir entre frontera y transfronterizo. Se examinan prefijos como trans-, cis-, inter-, y circun- para construir neologismos que describen diversas relaciones espaciales, considerado el elemento clave para comprender lo transfronterizo. Asimismo, se enfatiza la necesidad de un enfoque multiescalar y multidimensional para comprender la complejidad de las relaciones que se articulan a partir de la frontera, que sugieren que son procesos en constante redefinición.
Palabras clave:
transfronterizo,
cisfronterizo,
lexicografía,
conceptualización,
frontera.
Abstract:
The article explores the concepts of border and transborder within Fronterology by analyzing their lexical and conceptual evolution. It highlights the importance of distinguishing between border and transborder. Prefixes such as trans-, cis-, inter-, and circum- are examined to construct neologisms that describe various spatial relations, considered key to understanding the transborder phenomenon. Additionally, it emphasizes the need for a multiscale and multidimensional approach to comprehend the complexity of the relationships that emerge from the border, suggesting that they are processes in constant redefinition.
Keywords:
transborder,
cis-border,
lexicography,
conceptualization,
border.
Introducción
A partir de Immanuel Kant, Beade (2011, p. 81) propone que “quien pretenda comunicar… sus ideas filosóficas deberá ser cuidadoso en la selección de los términos que emplea a fin de lograr una expresión adecuada de su pensamiento”. En esta misma línea argumental, aquí se propone que quien desee comunicar sus propuestas conceptuales sobre las fronteras debe ser reflexivo al elegir sus palabras, con el fin de transmitir sus ideas de la manera más comprensible posible.
Metáforas, analogías, neologismos, extranjerismos, modismos, localismos y latinismos son algunos de los recursos léxicos empleados en la creación de nuevos conceptos. Pero estas alternativas pueden generar ambigüedades terminológicas debido al uso de palabras de manera a veces poco reflexiva sobre su genealogía, capacidad significativa o vocación explicativa más allá del estricto lugar disciplinar, semántico o geográfico de enunciación.
Antes de avanzar, resulta importante establecer una distinción entre tres vocablos: palabra, término y concepto. Se puede sostener que para la construcción de conceptos se usan términos que se forman con palabras (Marinkovich, 2008). La palabra es un segmento sonoro independiente, delimitado por pausas. También, constituye una unidad lingüística mínima que puede ocupar una posición autónoma en una oración. Asimismo, se expresa gráficamente y cumple una función comunicativa esencial al transmitir significados. En suma, es una asociación entre grafía, sonido e ideas, que se inserta en sistemas semióticos amplios. Las palabras tienen una etimología, es decir un origen, muchas veces situado en un tiempo remoto cuando predominaba una lengua anterior, como el latín. Asimismo, recoge intersecciones culturales de otros momentos y lugares. Los estudios sobre frontera con mucha frecuencia recuperan palabras latinas como limes; o de otras lenguas como marka (del germano); usan analogías como epidermis; o anglicismos como bordering; además de neologismos como transfrontera.
Por otro lado se encuentra el vocablo término, que abarca diversas dimensiones: 1) es una representación lingüística de una idea o concepto, es decir, es una unidad cognitiva que se inserta dentro de un sistema más amplio de conocimiento; 2) son palabras o frases que designan a un individuo, una clase o una proposición; 3) son expresiones normalizadas y convencionales dentro de un determinado grupo social, disciplina o campo de estudio, por lo que adquiere un significado preciso y específico, definido por las normas y convenciones de ese grupo; 4) es un signo lingüístico o extralingüístico que representa una entidad, una acción, una cualidad o una relación, que puede expresarse mediante palabras, números o símbolos, y su significado está determinado por el código o lenguaje al que pertenece. En el caso de los estudios sobre frontera en Latinoamérica no hubo aún una importante normalización terminológica cifrada en diccionarios o productos semejantes. Un intento en esa dirección es el libro Palabras clave para el estudio de las fronteras (Benedetti, 2023).
Un término es la designación de un concepto en un campo temático especializado (Marinkovich, 2008). Puede ser una palabra del lenguaje común que adopta un significado específico, una palabra creada para un propósito particular, un grupo de palabras con un sentido único, un símbolo o una fórmula, entre otros. Los términos ofrecen algunas diferencias con las palabras generales por su relación unívoca con el concepto especializado que designan, y por la estabilidad entre su forma léxica y su significado. Sin embargo, existen más coincidencias que divergencias entre términos y palabras generales. Ambos responden a la necesidad de estructurar el léxico para simbolizar conceptos de manera formal y sistemática.
Los conceptos se emplean para estructurar el conocimiento y la percepción del mundo. Para ello se apela fundamentalmente al lenguaje verbal, pero también a otros códigos que a veces pueden resultar más precisos y eficientes para su formalización y comunicación, como la tabla de elementos químicos, los mapas o las ecuaciones (Barité Roqueta, 2001). Palabras y términos están en la base de una construcción conceptual. Los conceptos tienen dos aspectos principales: son una operación lógica del pensamiento y ofrecen una representación de los rasgos más generales y esenciales de los objetos y fenómenos de la realidad (Barrios Fernández & de la Cruz Capote, 2006). A partir de estos autores, se puede sostener que los conceptos son la forma fundamental con la que opera el pensamiento científico a través de generalizaciones, comparaciones, clasificaciones y ejemplificaciones. Construyen interpretaciones sobre la realidad y son herramientas cognitivas indispensables para operacionalizar y hacer comprensible el conocimiento. Los conceptos operacionalizados permiten llevar a cabo la investigación empírica y la comunicación científica. Asimismo, los conceptos constituyen dispositivos metodológicos para marcar sentidos, para afirmar, relacionar y organizar una serie de dimensiones de análisis y elementos para la observación empírica, mientras que simultáneamente se omiten y dejan sin destacar muchos otros (Cordero, 2019). Otra cuestión es que los conceptos cobran sentido por su pertenencia a un sistema conceptual, disciplinar o multidisciplinar.
Adicionalmente, un aspecto destacable remite a la hechura de los conceptos. Ciertamente, los conceptos no deberían emplearse como estructuras premoldeadas que se aplican sin ajustes a cualquier contexto espacio-temporal. Al respecto, Ortiz (2004, p. 12) afirma que las
ciencias sociales viven de los conceptos. Tallarlos es un arte. No necesariamente en el sentido artístico de la palabra, sino en cuanto artesanía, un hacer… No pueden producirse en serie, según la vieja ortodoxia fordista; es necesario tomarlos, uno a uno, en su idiosincrasia, en su integridad…
De acuerdo con esta premisa, debieran, entonces, generarse las mediaciones contextuales necesarias para que el concepto adquiera potencia heurística y refleje con mayor nitidez aquello que se quiere explicar. De este modo, los conceptos son herramientas fundamentales en el oficio científico, porque tienen la capacidad de proporcionar inteligibilidad a los fenómenos problematizados (Criado, 2008).
En el campo de estudios sobre fronteras, que fuera identificado con el neologismo fronterología (Nweihed, 1990), frontera y fronterizo/a, como transfrontera y transfronteriza/o son dos pares de conceptos acerca de los cuales caben las preguntas sobre la forma en que se fueron tallando en el tiempo, la idiosincrasia de cada uno y la capacidad que tienen para echar luz a lo que se quiere observar, así como su composición léxica y terminológica. ¿Cuándo corresponde usar unos u otros? ¿Qué identifican y qué delimitan? ¿Son complementarios o se reemplazan entre sí? Pero, además: ¿alcanza con esos términos para dar cuenta de una amplia pluralidad de objetos, sujetos y fenómenos sociales? Finalmente, ¿cómo se construyen lexicográficamente esas palabras?
Los conceptos cumplen varias funciones, como identificar fenómenos, sujetos y objetos, diferenciarlos entre sí, organizarlos y relacionarlos. Cada campo de conocimiento construye un sistema o constelación de conceptos a lo largo de su proceso de institucionalización, y estos constituyen parte esencial de su saber-hacer. Aprender nuevos conceptos implica reestructurar continuamente esa matriz, dado que están interrelacionados de acuerdo con los nexos que se establecen entre ellos. Los conceptos se expresan mediante un término o una palabra representativa. Es susceptible de ser definido o desarrollado por medio de otros conceptos asociados, por lo tanto, por otros términos y palabras que resultan fundamentales para aprehender el concepto. La complejidad de la fronterología es el carácter interdisciplinar de su formación, por lo que se tiende a establecer diferentes criterios de proximidad, parentesco o lejanía entre conceptos (Barité Roqueta, 2001).
La lengua española proporciona una gran amplitud de palabras para nombrar las abstracciones de la realidad. La conceptualización utiliza preferentemente palabras, moldeadas por usos y costumbres diversas, rearmadas incesantemente en el devenir social y acuñadas por instituciones académicas, pero también por organismos públicos y privados, como las empresas de comunicación. Sin embargo, ese repertorio léxico, con frecuencia, resulta insuficiente. Es el ejemplo de los conceptos límite y frontera, que se volvieron insuficientes para describir la pluralidad de aconteceres sociales. Frente a ello, fueron surgiendo algunos neologismos que con el tiempo sedimentaron en conceptos con amplia aceptación.
Fronterización es un ejemplo: palabra traducida del vocablo inglés bordering, en Latinoamérica se viene utilizando de manera creciente para dar cuenta del carácter procesal, contextual y relacional de las fronteras (Porcaro, 2017). En esa línea se podría ubicar el concepto de transfronterizo/a que surgió en las últimas décadas del siglo XX y que en 2025 está plenamente instalado. Sin embargo, ¿qué significa? ¿qué distancia se puede establecer con el de frontera? ¿en qué medida ayuda al entendimiento científico o se ha vuelto un obstáculo epistemológico?
Los objetivos de este trabajo son tres. El primero es revisar la forma en que se viene utilizando el término transfronteriza/o, tanto dentro como fuera del campo de la fronterología. El segundo es ensayar la formación de algunas palabras que puedan operar como alternativas a transfronterizo para abordar ciertos asuntos de interés en este campo. El tercero es proponer algunas pistas para una conceptualización complementaria de fronteriza y transfronteriza. El primer objetivo se desarrolla en los dos primeros apartados, mientras que el tercer y cuarto apartado se vinculan con los otros dos objetivos.
El término transfronterizo/a
Los medios de prensa vienen utilizando la palabra transfronterizo o transfronteriza para referirse a diferentes eventos que son noticia, como el transporte terrestre entre países sudamericanos (“Retos y oportunidades en el transporte terrestre transfronterizo”, 2024), o en informes realizados por actores gubernamentales sobre un mercado entre España y Portugal (Junta de Extremadura, 2025) o en organismos multinacionales interesados en el comercio electrónico en América Latina (Díaz de Astarloa, 2024). En estos casos, transfronterizo identifica, define o cataloga prácticas comerciales entre países a través de las fronteras.
Las palabras frontera y fronterizo han sido recogidas por la Real Academia Española (RAE) desde sus primeras sistematizaciones. En el Diccionario de Autoridades, se define frontera como: “La raya y término que parte y divide los Réinos, por estar el uno frontero del otro. Latín. Fines, limites Regni… En España se han visto muchos, que han inviado los Generales de las fronteras de África” (Real Academia Española, 1732). Posteriormente, en 1780, se precisa: “frontera s. f. La raya y término que parte y divide los reynos, por estar el uno frontero del otro. Fines, limites regni”. Asimismo, se define frontero como: “frontero, adj. Lo que está puesto y colocado enfrente de otra cosa. Contrarius, contrapositus” (Real Academia Española, 1780). En su versión más reciente, el diccionario remite frontera a frontero: “frontera. 1. f. V. frontero”, donde este último se define como “1. adj. Puesto y colocado enfrente” (Real Academia Española, 2001). A partir de estas definiciones, podría concluirse que la frontera es aquello que está colocado enfrente, en la raya (divisoria), es el término (el confín) o periferia (borde) de un ámbito geográfico, ya sea el territorio de un reino, un estado nacional o cualquier región. Además, en 1780 se introduce el término fronterizo: “fronterizo. adj. Lo que está, ó sirve en la frontera; como soldado FRONTERIZO, ciudad FRONTERIZA, &c. Conterminus, finitimus” (Real Academia Española, 1780), y en 2001 se precisa: “fronterizo, fronteriza: 1. adj. Que está en la frontera. Ciudad fronteriza. Soldado fronterizo” (Real Academia Española, 2001).
En cambio, la palabra transfronterizo se registra por primera vez en la edición más reciente del diccionario: “transfronterizo, transfronteriza: 1. adj. Que opera por encima de las fronteras. Comercio transfronterizo” (Real Academia Española, 2001). Transfrontera aún no ha sido incorporada. No obstante, trans- se había documentado en 1780, como preposición: “que vale de la otra parte, y se usa mucho en nuestro idioma en composicion, ó en la misma significacion, ó aumentando la que tiene la voz que compone” (Real Academia Española, 1780). Esta definición fue modificada en 2001 como: “pref. Significa ‘al otro lado’, ‘a través de’. Transalpino, transpirenaico. Puede alternar con la forma tras-. Translúcido o traslúcido, transcendental o trascendental. También puede adoptar exclusivamente esta forma. Trasladar, traspaso” (Real Academia Española, 2001). Un ejemplo de su uso es el término transalpino, que en 1780 se definió como: “adj. Lo que está, ó es de algún país al otro lado de los montes Alpes. Transalpinus” (Real Academia Española, 1780), y en 2001 se precisa: “transalpino, transalpina: 1. adj. Se dice de las regiones que desde Italia aparecen situadas al otro lado de los Alpes” (Real Academia Española, 2001). Con esto, se evidencia que trans- ha estado presente desde el siglo XVIII, pero su asociación con el concepto de frontera no se consolidó hasta el último cambio de milenio.
Más allá de los diccionarios de la RAE, es relevante analizar el uso de esta palabra en la bibliografía especializada. Para ello, se utilizó la herramienta Books Ngram Viewer, desarrollada por Google, que permite rastrear la frecuencia de uso de palabras o frases específicas en un extenso corpus compuesto por millones de libros publicados desde el siglo XVI hasta 2025. Esta plataforma examina términos dentro de su amplia colección de libros digitalizados y muestra cómo su aparición ha variado a lo largo del tiempo. Los resultados se presentan en forma de gráficos, lo que facilita la visualización de tendencias y proporciona una perspectiva sobre la evolución del lenguaje.
Se realizó una búsqueda de los términos frontera y transfrontera, así como fronterizo y transfronterizo, en el periodo comprendido entre 1800 y 2022. Como se observa en la Figura 1, el término frontera ha sido utilizado de manera constante a lo largo de todo el periodo analizado, muestra un crecimiento sostenido entre las décadas de 1960 y 2000, momento a partir del cual comienza a descender. En contraste, transfrontera es un término prácticamente inusual en el corpus bibliográfico considerado.
En el caso de fronterizo y transfronterizo (véase Figura 2), el primero registra un uso creciente durante todo el periodo, mientras que el segundo era casi inexistente hasta la década de 1960. A partir de 1980, su uso comenzó a aumentar de manera constante, aunque sigue siendo mucho menos frecuente que fronterizo.
Además, se consultaron otras dos palabras relevantes: internacional y transnacional (véase Figura 3). El término internacional experimentó un crecimiento sostenido desde la década de 1840, alcanzó su punto máximo hacia 1980, para luego iniciar un declive. Por su parte, el uso de transnacional experimentó un incremento a partir de la década de 1980, aunque siempre se mantuvo muy por debajo de internacional.
Al comparar las seis palabras (véase Figura 4), se destaca que internacional sigue siendo el término con mayor incidencia, aunque se encuentra en retroceso constante. En contraste, frontera mantiene una frecuencia relativamente estable, mientras que transfronterizo registra un leve incremento, aunque siempre muy por debajo de las dos palabras anteriores.
A pesar de la baja incidencia general en Google Books, en el campo de los estudios sobre fronteras se observa un uso creciente de transfronterizo. Esto incluye la denominación o su inclusión como referencia en algunos productos académicos de notable difusión (véase Tabla 1).
Figura 1.
Frecuencia de uso de los términos frontera y transfrontera en la base de datos de Google Books en español (1800-2022)
Fuente: captura de pantalla de la consulta realizada en https://books.google.com/ngrams
Figura 2.
Frecuencia de uso de los términos fronterizo y transfronterizo en la base de datos de Google Books en español (1800-2022)
Fuente: captura de pantalla de la consulta realizada en Books Ngram Viewer https://books.google.com/ngrams
Figura 3.
Frecuencia de uso de los términos internacional y transnacional en la base de datos de Google Books en español (1800-2022)
Fuente: captura de pantalla de la consulta realizada en https://books.google.com/ngrams
Figura 4.
Frecuencia de uso de los términos internacional, frontera, fronterizo, transfronterizo, transfrontera y transnacional en la base de datos de Google Books en español (1800-2022)
Fuente: captura de pantalla de la consulta realizada en https://books.google.com/ngrams
| Nombre y enlace | Año de fundación | Tipo de producto |
|---|---|---|
| Boletín (Trans)Fronteriza https://www.clacso.org/boletin-1-transfronteriza-la-etnografia-en-los-estudios-de-frontera/ |
2020 | Boletín editado por el Grupo de Trabajo CLACSO Migraciones y fronteras sur-sur. En septiembre-octubre de 2024 se publicó el número 24 |
| Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos. https://sisomosamericanos.cl/index.php/sisomosamericanos/index |
2000 | Publicado por el Instituto de Estudios Internacionales, de la Universidad Arturo Prat, es una revista científica indexada internacionalmente que analiza fenómenos transfronterizos enfocados, principalmente, en el continente americano |
| VI Encuentro Latinoamericano de Estudios Transfronterizos, 2021 https://www.ismercosur.org/es/vi-encuentro-latinoamericano-de-estudios-fronterizos-cuenta-con-el-apoyo-del-ism/ |
2009 | Convocó a la presentación de ponencias centradas en regiones fronterizas y transfronterizas de América Latina y del Mercosur |
| Estudios Fronterizos https://ref.uabc.mx/ojs/index.php/ref |
1983 | Si bien el nombre de la revista no incluye transfronterizos, sí menciona esta referencia en su propósito, que es "constituirse como un espacio para el debate y difusión del conocimiento generado sobre las fronteras en general, las fronteras internacionales, las regiones y fenómenos fronterizos y transfronterizos en el mundo". |
Propuestas conceptuales sobre lo transfronterizo
Sin lugar a dudas, es en el campo especializado de la fronterología donde el uso de los términos transfronterizo/a y, en menor medida, transfrontera, cobra relevancia. Sirvan de ejemplos estas definiciones:
Trasfronterizo: “... es resultado de la sedimentación histórica de prácticas… Visto a la luz de la frontera, se propone que la colindancia de las estructuras socioeconómicas de Estados Unidos y México genera lo trasfronterizo que consiste en prácticas cotidianas y eventuales” (Ruiz, 1992, p. 105).
Relaciones transfronterizas:
... relaciones interpersonales cotidianas que establecen quienes radican en la proximidad de la frontera [...] Las relaciones transfronterizas están dadas por la interacción cotidiana de los residentes de uno y otro lado de la frontera, a través de prácticas diarias, tales como los multitudinarios cruces de personas o el uso compartido del espacio [...] el concepto transfronterizo se fundamenta en el “proceso de vivir y sobrevivir en la región”, creando estrategias para hacer de la frontera un recurso. (Odgers Ortiz, 2006, p. 121)
Zona transfronteriza: “franja territorial que envuelve a la línea de demarcación, con el fin de focalizar las relaciones sociales transfronterizas, que involucran los dos costados de la frontera nacional y sus respectivos habitantes” (Linares, 2009, p. 51).
Escenarios transfronterizos:
Las ciudades y asentamientos que integran estos subsistemas presentan funciones que desbordan los límites nacionales, facilitan los flujos y las dinámicas bilaterales y posibilitan la construcción de los escenarios transfronterizos, sustentados en componentes significativos tales como: una infraestructura integrada... que favorecen las interacciones, la movilidad y los intercambios cotidianos. (Valero Martínez, 2009, pp. 7-15)
Cooperación transfronteriza: “la alianza estratégica de los actores y territorios contiguos para reforzar los procesos de integración regional” (Rhi-Sausi & Oddone, 2012, p. 240).
Transfronteras: “incorporan al otro lado, el más allá, el cambio, la mudanza, como aspectos indisociables” (Valenzuela Arce, 2014, p. 9).
Regiones transfronterizas: “...sistemas espacio/temporales multidimensionales y multiescalares que abarcan territorios contiguos bajo jurisdicciones nacionales diferentes” (Dilla Alfonso & Breton Winkler, 2018, p. 20).
Zonas transfronterizas: “... relaciones que van desde los vínculos familiares, el intercambio de bienes y las asociaciones políticas y de integración, hasta las ideas y cosmovisiones compartidas sobre cuestiones como el territorio, que se diferencian de las ideas y prácticas del Estado” (Álvarez Fuentes, 2020, p. 84).
Concertaciones transfronterizas: “todo proceso de negociación regular que ocurre entre actores transfronterizos y cuyo valor agencial reside en la adopción de acuerdos para gestionar procesos regulares de intercambios que modelan estos territorios y, la naturaleza de los procesos de fronterización que tienen lugar” (Dilla Alfonso & Contreras Vera, 2021, p. 4).
Como se advierte, lo transfronterizo permite identificar y describir un amplio conjunto de fenómenos que involucra a actores y sus espacios diferenciados por una frontera, en contextos históricos diversos. Para ello, se emplean los conceptos de regiones transfronterizas (Coletti, 2010; Dilla Alfonso, 2020; Dilla Alfonso & Breton Winkler, 2018), concertaciones transfronterizas (Dilla Alfonso & Contreras Vera, 2021), zonas transfronterizas (Álvarez Fuentes, 2020; Linares, 2009), lo trasfronterizo (Odgers Ortiz, 2006; Ruiz, 1992), escenarios transfronterizos (Valero Martínez, 2009), procesos transfronterizos (Alegría, 1989), cooperación transfronteriza (Rhi-Sausi & Oddone, 2012), transacciones transfronterizas (Jessop, 2004). Valenzuela Arce (2014) introduce transfronteras y Tapia Ladino (2017) transfrontericidad.
Una revisión de estas propuestas permite extraer varias conclusiones. La más relevante es que no existe una definición consensuada o genérica sobre lo transfronterizo. Cada autor o autora ensaya la propia, en algunos casos retoman aproximaciones previas. Por lo general, las definiciones se adaptan al contexto específico de observación. En las referencias analizadas es común encontrar propuestas inspiradas en la geografía crítica (por ejemplo, el territorio multiescalar o el espacio de la vida cotidiana) o en el análisis espacial (flujos, dinámicas espaciales, análisis reticular o sistémico), aunque estas tradiciones científicas no siempre sean explícitamente reconocidas. Además, es frecuente la especificación de las escalas espaciotemporales consideradas, como subsistemas, interacción cotidiana, diferencias respecto a lo nacional o enfoques locales y regionales.
Otro aspecto clave en estas definiciones es el carácter interaccional de las fronteras. Lo transfronterizo se concibe como integración de redes de relaciones o de sistemas distribuidos entre dos países, lo que subraya su naturaleza relacional. Esto implica conexión y vínculos entre actores, comunidades, áreas o lugares a ambos lados de la frontera. Dichas interacciones suelen materializarse en redes institucionales o de actores que fomentan la movilidad y el intercambio entre ambas partes. Por un lado, las interacciones cotidianas ocurren en ciclos cortos e incluyen relaciones familiares, vecinales y encuentros interpersonales. Por otro lado, el carácter procesal de lo transfronterizo enfatiza su naturaleza cambiante y en constante evolución, resultado de interacciones y negociaciones que se desarrollan de manera continua.
Un punto adicional a considerar es la falta de una distinción explícita entre frontera y transfrontera. En las relaciones transfronterizas no queda del todo claro cuál es la función de la frontera, ni dónde termina una y empieza la otra. Las herramientas de medición y observación que permitan establecer los alcances de lo transfronterizo se mencionan escasamente. Aunque Valenzuela Arce (2014) señala su importancia, no propone soluciones claras para esta limitación.
En muchos casos, la frontera no se describe con detalle y se reduce frecuentemente al límite internacional, mientras que lo transfronterizo alude a las relaciones entre entidades situadas a ambos lados del límite. Por lo general, lo transfronterizo se concibe como un espacio de encuentro, intercambio y construcción de identidades que va “más allá de la frontera”. Pero curiosamente, en el análisis de lo transfronterizo suelen estar menos explícitas las relaciones de poder, las diferencias de intereses, los conflictos y sus derivaciones hacia la violencia.
Lo transfronterizo suele presentarse como el resultado de encuentros y acuerdos, lo que refleja convivencia y concertación. Con ello, se pierde de vista la conflictividad, inherente a toda relación social, y en especial a los contextos de fronteras. Adicionalmente, la contigüidad geográfica se presenta como un factor que facilita las interacciones transfronterizas. Sin embargo, cabe cuestionarse si la proximidad geográfica garantiza por sí sola la interacción, tal como plantea Tapia Ladino (2017). De hecho, muchas ciudades fronterizas planifican su ordenamiento territorial sin integrar al otro lado de la frontera (Silva Sandes, 2020), lo que sugiere que la cercanía física no siempre se traduce en una articulación efectiva.
En todos los casos, a la palabra raíz frontera se le añade el prefijo trans- o tras-, y los sufijos -izo/a/s o -dad. De este modo, surge el término transfronterizo/a/s, que funciona como adjetivo para describir otros conceptos, como regiones, concertaciones o transacciones. La variante transfrontericidad alude a la esencia transfronteriza inherente a eventos, fenómenos, objetos o sujetos. Así, transfronterizo/a se emplea como adjetivo, mientras que transfrontera y transfrontericidad actúan como sustantivos: el primero concreto y el segundo abstracto. En todas estas variantes, la dimensión espacial de los fenómenos estudiados está siempre presente. Sin embargo, como sostiene Tapia Ladino, “es preciso mensurar de alguna forma cuál es la magnitud de los intercambios y cómo se constituye la interacción” o, en otras palabras, “es preciso no dar por sentada la transfrontericidad en una región fronteriza” (Tapia Ladino, 2017, p. 75).
Esto lleva a insistir en los alcances espaciales y conceptuales de lo transfronterizo, si este término es suficiente para describir la pluralidad de relaciones que ocurren a ambos lados de las fronteras y, finalmente, en qué se diferencia de lo fronterizo. Para ello, resulta interesante explorar la producción de neologismos, con el fin de analizar las fortalezas y debilidades de este término o, más bien, su capacidad de significación. Esto se puede hacer recurriendo a la variedad de recursos léxicos que ofrece la lengua española y que, solo parcialmente, ha sido recogida por la Real Academia Española.
Prefijos y elementos compositivos
En el ámbito de la fronterología, la búsqueda de herramientas conceptuales más sofisticadas o que permitan arrojar luz sobre aspectos poco problematizados suele llevar a la generación de neologismos. En muchos casos surgen por la incorporación de anglicismos o de su traducción, como ocurre con el término fronterización derivado de bordering, o con la insistencia de diferenciar frontera como border o como frontier. Asimismo, la transformación de la palabra frontera mediante la adición de prefijos, sufijos y elementos compositivos da origen a neologismos que alcanzan la categoría de conceptos, como transfronterizo.
Los prefijos, sufijos e interfijos funcionan como piezas de un rompecabezas lingüístico, ya que por sí solos carecen de significado completo; este se alcanza únicamente cuando se combinan adecuadamente con una raíz, generando así una nueva unidad léxica. Por su parte, los elementos compositivos permiten construir palabras compuestas (Martín García, 2020).
En el caso de transfronterizo, frontera es el elemento independiente, es decir, la raíz o lexema de la palabra, que constituye una unidad mínima con significado léxico. En cambio, el prefijo trans- y el sufijo -izo son elementos dependientes. Además, es posible agregar un elemento complementario, como multi-, que denota pluralidad o multiplicidad, lo que permitiría construir la palabra multitransfrontericidad.
Los prefijos suelen clasificarse en diferentes tipos según su función: negación (a-/an-, anti-, contra-, etcétera), temporales (como ante-, pos-/post- y pre-), intensificación (archi-, extra-, hiper-, re-, entre otros), cantidad y tamaño (por ejemplo, bi-/bis-, mini- o mono-/mon-), y sustantivación, que se vinculan a conceptos específicos como zoo- animal: zoofilia, zoológico (fito-, biblio-, geo-, etcétera). Finalmente, se encuentran los prefijos locativos, que indican relación espacial, temporal o gradativa. Son especialmente relevantes aquí, ya que permiten expandir o modificar el concepto de frontera, eminentemente espacial, al agregar un morfema que señala una relación específica. Se trata de ante-, cis-, entre-/inter-, infra-, pos-/post-, sub-/so-, trans-/tras-, ultra- y vice-.
¿Es posible combinar frontera con estos prefijos? El caso más reconocible es transfronterizo (véase Figura 5). El prefijo tras-/trans- significa “al otro lado de” o “a través de” (https://dle.rae.es/trans-). Se utiliza con sustantivos derivados de topónimos, por ejemplo Atlántico, para indicar que algo se dirige hacia el otro lado o que ya se encuentra allí: trasatlántico. Cuando se combina con verbos, describe el cruce de un límite, como en traspasar. En contextos de gran distancia, este prefijo podría adquirir un sentido similar al de ultra-, del latín ultra, que significa “más allá de” o “al otro lado de” (https://dle.rae.es/ultra-), como en ultramar, lo que daría lugar a ultrafronterizo.
Figura 5.
Esquematización de relaciones transfronterizas
Fuente: producción propia
La palabra transfronterizo implica una trayectoria que sortea y atraviesa una frontera, vale decir, es el cruce hacia el otro lado o indica que ya está allí. Transformado en verbo, transfronterizar podría expresar la acción de mover algo al otro lado de la frontera (similar a desbordar), enfocado en el lugar final hacia donde se dirige algo o alguien. Suele utilizarse para hacer referencias a las interconexiones entre uno y otro lado como, por ejemplo, el cruce de frontera para hacer compras. En esta lógica, se podría añadir pos-/post-, que significa “detrás de” o “después de” (https://dle.rae.es/pos-), como posbélico. Lo posfronterizo sería todo aquello que se encuentra detrás de la frontera o el momento después de cruzarla. En un movimiento ofensivo de la frontera, posfronterizos son sitios sobre los que se inicia la ocupación, como puntos de control en la avanzada pero inestable todavía por no haber cesado las hostilidades.
Pero no todas las relaciones que involucran a la frontera remiten necesariamente a lo que ocurre hacia o del otro lado, al inevitable cruce. Es importante recordar la idea de frontero, un adjetivo que significa puesto y colocado enfrente, siendo la frontera parte de una entidad mayor. Por ello, es preciso anteponer lo cis a lo trans. El prefijo cis- significa “de la parte o del lado de acá” (https://dle.rae.es/cis-), como en cisandino. A partir de este prefijo, se puede construir la palabra cisfronterizas para identificar las relaciones que ocurren de este lado de la frontera (véase Figura 6). Puede vincularse con el prefijo pre-, que indica anterioridad local o temporal (https://dle.rae.es/pre-), como en prehistoria. Prefronteriza, por ejemplo, sería la última ciudad en un trayecto antes de llegar a la frontera, mientras que, en el opuesto, posfronteriza sería la primera ciudad a la que se llega tras cruzarla.
La cisfrontera se refiere al confín hasta el cual se puede llegar desde el interior, funcionando como alcance máximo o límite que no se traspasó. En un estado nacional, describiría a las zonas o fajas adyacentes al límite donde se implementan políticas específicas, como las barreras sanitarias. Las relaciones bilaterales son doblemente transfronterizas y cisfronterizas, ya que la frontera se observa, se interviene y se cruza (o no) desde dos centros de poder, uno a cada lado.
Figura 6.
Esquematización de relaciones cisfronterizas
Fuente: producción propia
Las movilidades hacia, desde o a través de la frontera suelen estar articuladas de alguna manera. Si el objetivo es analizar este entrelazamiento, pueden resultar útiles los prefijos de-, (https://dle.rae.es/de-) que indica origen o procedencia ─por lo que defronterizo describiría lo que proviene de la frontera una vez que se cruza el límite─, y ad- (https://dle.rae.es/ad-) que denota dirección, tendencia o proximidad ─donde adfronterizo se referiría a los desplazamientos hacia la frontera.
Por ejemplo, hay mercancías que salen de un puerto marítimo hacia el interior del territorio hasta llegar a una ciudad fronteriza mediterránea, desde donde se distribuyen a los territorios vecinos. La trayectoria hacia esa ciudad desde ese y otros puntos puede describirse como centrípeta: movimiento hacia la frontera, que actúa como concentradora, es decir, adfronteriza; y desde allí como centrífuga: movimiento desde la frontera, que resulta distribuidora, es decir, defronteriza. De este modo, esas ciudades fronterizas son nodos comerciales que concentran y distribuyen mercancías desde y hacia múltiples destinos (véase Figura 7).
Figura 7.
Esquematización de relaciones adfronterizas y defronterizas
Fuente: producción propia
El prefijo con- (o sus variantes com- y co-) denota reunión o agregación (https://dle.rae.es/con-), como en confluir. Así, surge la palabra cofrontera, que remite a la unión de entidades antes separadas, al permitir continuidad espacial donde antes había discontinuidad. Por ejemplo, dos territorios en conflicto, mediante pactos, pueden pasar a formar una entidad confederal donde la frontera va perdiendo su función original de disyunción. Este prefijo también está presente en el término colindancia, que implica la vecindad entre territorios, aunque esto no siempre garantiza comunicación o circulación. Aquí podría recuperarse el prefijo dis- (https://dle.rae.es/dis-), que denota separación o distinción, funciones básicas de la frontera, por lo que ciertas prácticas pueden resultar disfronterizas (que llevan a la desunión) y otras cofronterizas (que fomentan la unión)
La cooperación activa la contigüidad al promover acciones conjuntas, como la creación de mancomunidades, corporaciones binacionales o comités de integración. Así, podría considerarse cofronterizo el trabajo conjunto en seguridad entre fuerzas desplegadas a ambos lados del límite, donde la colaboración transforma la proximidad en un potencial para la coordinación y confluencia (véase Figura 8). Pero más que la confluencia, la separación está en la esencia de la frontera. En este sentido, se puede argumentar que la frontera genera dislocaciones o apartamientos, a partir de los cuales se suscitan las relaciones transfronterizas, que la pueden desdibujar hasta incluso hacerla desaparecer.
Figura 8.
Esquematización de relaciones de continuidad, colindancia y confluencia
Fuente: producción propia
El prefijo entre- significa situación, posición, calidad o grado intermedio, como en entreabrir; también expresa acción recíproca, como en entrecruzar (https://dle.rae.es/entre-). Por su parte, inter- significa “entre” o “en medio”, como en intercostal, o “entre varios”, como en interministerial (https://dle.rae.es/inter-). Aplicado al ámbito fronterizo, surgen las palabras interfronterizo y entrefronteras que puede referirse a un área entre dos fronteras (véase Figura 9a). Esto sucede en las migraciones hacia el Norte global, en las que se atraviesan primero la frontera de un país ante-fronterizo ─por ejemplo, de Guatemala con México para personas migrantes centroamericanas─ y luego una segunda frontera, la de México con Estados Unidos. En esta trayectoria, todo el territorio mexicano resulta entrefronterizo.
Figura 9.
Esquematización de relaciones a) entrefronterizas (izquierda) y b) intrafronterizas (derecha)
Fuente: producción propia
En virtud del prefijo intra-, que significa “dentro de” o “en el interior” (https://dle.rae.es/intra-), como en intramuros, surge la palabra intrafronterizo, que alude a lo que ocurre dentro de la frontera. Si se acepta que la frontera no se reduce a una línea, sino que se entiende como una zona, en su interior se configuran relaciones. La palabra intrafrontera podría referirse a las divisiones internas de la frontera, en tanto espacio con intersticios. En los complejos fronterizos, por ejemplo, se emplazan edificios de uso público junto a otros de acceso restringido, microfronteras dentro de la frontera. Algunas fronteras incluso se configuran como rutas de circulación (véase Figura 9b), especialmente en el caso de ríos binacionales o en áreas denominadas “fronteras secas”, donde el límite coincide con una calle.
Otros dos prefijos a considerar son in- (junto con sus variantes im- y en-), que significa “adentro” o “al interior” (https://dle.rae.es/in-), y ex- (junto con su variante e-), que indica procedencia, exterioridad o algo que está “fuera” o “más allá” en relación con el espacio o el tiempo (https://dle.rae.es/ex-). Por otro lado, extra- significa “fuera de” (https://dle.rae.es/extra-). In- se asocia con términos como inmigración, importación o endógeno, que implican movimientos o condiciones relacionadas con el interior de un territorio. En cambio, ex- se vincula a términos como emigración, exportación o exógeno, es decir, todo aquello relacionado con el exterior del territorio. La mirada aquí no está puesta en la frontera en sí, sino en la parte de adentro o de afuera del territorio, y en sus eventuales interrelaciones (véase Figura 10).
Figura 10.
Esquematización de relaciones interiores o exteriores
Fuente: producción propia
Para finalizar esta sección, es posible aludir al elemento compositivo circun- (y a su variante circum-), que significa “alrededor”, como en circumpolar (https://dle.rae.es/circun-). Este prefijo se relaciona con el término circuir, que significa rodear o cercar algo o a alguien. En el contexto fronterizo, los movimientos circunfronterizos pueden incluir diversas movilidades que describen el ir y venir desde o hacia la frontera, y que pueden rodearla (véase Figura 11). Por ejemplo, la trashumancia es una movilidad que circuye la frontera. Estas acciones reflejan un flujo constante alrededor de la frontera, a pesar de los intentos de quienes la establecen para impedirlo.
Figura 11.
Esquematización de relaciones circunfronterizas
Fuente: producción propia
Relaciones fronterizas o transfronteridades
La RAE acuñó el término transfronterizo/za, otorgándole como significado “1. adj. Que opera por encima de las fronteras. Comercio transfronterizo” (https://dle.rae.es/transfronterizo). Cisfronterizo, confronterizo, intrafronterizos y las demás palabras ensayadas en la sección anterior no están presentes en el diccionario ni son usadas en los estudios sobre fronteras. Pero el sentido que se le viene otorgando a transfronterizo excede con creces la mera referencia a algo que opera por encima de las fronteras.
Como se presentó al inicio, el universo significativo de la palabra transfrontera y transfronterizo apuntan a describir e interpretar, centralmente, relaciones espaciales generadas por la presencia de la frontera. Los diferentes prefijos locativos y las palabras propuestas describen relaciones que surgen, se activan y se singularizan por la formación de la frontera, por su presencia y las alteraciones que provoca en determinadas trayectorias, por la centralidad política, económica y cultural que llega a adquirir.
Las relaciones espaciales suelen expresarse a través del lenguaje de la geometría y el análisis espacial, que quedan cifradas entre puntos, líneas y polígonos o redes y sistemas que modelan las acciones e inacciones que vinculan (en términos prácticos o analíticos) lugares, rutas y regiones. Esto da origen a conceptos que describen las distintas relaciones espaciales, como adyacencia y apartamiento, agregación o unión y desagregación o desunión, asociación y disociación, coincidencia y disidencia, complementariedad e incompatibilidad o antagonismo, conectividad y desconectividad, exposición y ocultamiento, inclusión y exclusión, orientación o dirección, proximidad y lejanía, simetría y asimetría, equilibrio y desequilibrio, cooperación y conflicto y distanciamiento y acercamiento, etcétera.
Sobre la base de este vocabulario se define lo transfronterizo como “territorios contiguos bajo jurisdicciones nacionales diferentes” (Dilla Alfonso & Breton Winkler, 2018), “contigüidad geográfica de regiones con diferencias estructurales” (Ruiz Juárez & Martínez Velasco, 2015, p. 152), “funciones que desbordan los límites nacionales, facilitan los flujos y las dinámicas bilaterales” (Valero Martínez, 2009, pp. 7-15) o “relación entre una ciudad fronteriza de un país y una contraparte extranacional contigua” (Alegría, 1989). También se describe como “colindancia de las estructuras socioeconómicas” (Ruiz, 1992), “alianza estratégica entre actores y territorios contiguos” (Rhi-Sausi & Oddone, 2012, p. 240) o “área territorial que incluye a dos o más zonas de frontera que se asoman a un límite fronterizo” (Coletti, 2010, p. 164).
A partir de este repertorio, podría sugerirse que la transfrontera no circunscribe un solo tipo de relación espacial, sino que busca destacar, precisamente, las diversas relaciones que emergen por, con y a pesar de la frontera. La transfrontera es un dispositivo teórico-metodológico para recortar relaciones multidimensionales y multiescalares, ya que los fenómenos espaciales se construyen, se expresan y pueden ser estudiados desde diferentes escalas y dimensiones del devenir social. Esto introduce otro elemento compositivo: multi-, que significa “muchos” (https://dle.rae.es/multi-), como en multinacional. De allí deriva la palabra multitransfronterizo, dado que todas las relaciones utilizadas como ejemplo en la sección anterior ocurren de manera simultánea, en superposición y contradicción, alcanzan estabilidades o traducen conflictividades. Observar unas u otras, finalmente, es un ejercicio analítico que implica recortar unidades significativas, es decir, definir ciertas escalas omitiendo otras, algo propio del abordaje científico de la espacialidad social (Benedetti, 2020).
Pareciera, además, que no es posible comprender lo transfronterizo y reconstruir la transfrontera si previamente, o al mismo tiempo, no se busca comprender lo fronterizo y la frontera.
A partir de la frontera surge la transfrontericidad o lo transfronterizo, es decir, el transfronterizamiento de la experiencia humana (Tapia Ladino, 2017), de las prácticas sociales, del cotidiano entre dos territorios, del devenir de las culturas, de las tramas políticas y de las formaciones económicas. Si hay transfronterizamiento, entonces también hay fronterizamiento. El sufijo -miento (que toma las formas -amiento e -imiento, como en debilitamiento o atrevimiento) en los sustantivos deverbales, como frontera, da idea de acción y efecto (https://dle.rae.es/-miento). En esta construcción léxica, el fronterizamiento social es una acción que tiene como efecto el rompimiento identitario o fractura de la mismidad espacial; desde el aquí y ahora surge lo otro, la otredad, lo diferente. Son esas diferencias las que motorizan la mayoría de las relaciones espaciales (que, por lo tanto, son también relaciones sociales) que interesan a la fronterología. En ese relacionamiento se produce el transfronterizamiento, se organiza la transfrontera, se tejen relaciones en el lado de acá de la frontera, en el lado de allá, entre acá y allá, en la frontera y en su interior, a través de la frontera, desde y hacia la frontera, sobre y debajo de ella, o rodeándola. Entonces, ¿qué es una frontera?
¿Frontera o transfrontera?
Aunque aquí se invita a ampliar el repertorio léxico para no reducir la diversidad de relaciones espaciales asociadas a la frontera en un solo concepto (ya que, si todo es transfronterizo, finalmente nada lo es), es importante reconocer que esta es la categoría que terminó consolidándose. Entonces, ¿cómo diferenciar la frontera de la transfrontera? La primera certeza es que no se puede entender el morfema trans- (al igual que cis-, entre-, extra-, etcétera) sin tener una idea clara del lexema, que es la parte independiente de la palabra y que posee un significado propio: frontera.
Frontera integra la constelación de conceptos geográficos que abarca la fronterología, es decir, aquellos que permiten abordar la dimensión espacial del campo de observación. Para pensar la frontera en su condición intrínsecamente espacial, resulta útil una de las aproximaciones al concepto de espacio que desarrolló Milton Santos, el cual se estructura a partir de un cuarteto de palabras: forma, función, proceso y estructura.
La forma es el aspecto visible de algo. También se refiere a la disposición ordenada de los objetos, un patrón. Si se toma de forma aislada, tenemos una mera descripción de los fenómenos o de algunos de sus aspectos en un instante dado.
Por otro lado, la función “sugiere una tarea o actividad que se espera de una forma, persona, institución o cosa”. En tercer lugar, la estructura implica “la interrelación de todas las partes de un todo; el modo de organización o construcción”. Finalmente, el proceso se asocia a “una acción continua que se desarrolla hacia cualquier resultado, implicando conceptos de tiempo (continuidad y cambio)” (Santos, 1985, pp. 50-51, traducción propia).
Para actualizar esta propuesta, aquí se propone que la frontera remite a artefactos y dispositivos (formas), prácticas y relaciones (función), escalas múltiples (estructura) y procesos.
La frontera son los artefactos dispuestos para alcanzar algún cometido, como murallas para defensa, carteles que informan sobre la prohibición de ingreso o puentes que fomentan el intercambio. En efecto, la frontera se expresa mediante formas espaciales, ya sea a través de unidades geofísicas utilizadas como soporte material, marcas que indican su presencia o iconografía que permiten su rememoración. Estos artefactos poseen un alcance específico, un ámbito de influencia en el que se manifiestan tanto material como simbólicamente.
Por ejemplo, el Muro de Berlín no solo dividió una ciudad y sirvió para ejercer violencia sobre quienes residían en sus inmediaciones, sino que también funcionó como una frontera global, dividiendo el mundo en dos bloques ideológicos; su alcance trascendió lo local y llegó a involucrar a todo el planeta. Así, la forma constituye la dimensión perceptible de la frontera y su comprobación empírica, pero la frontera es mucho más que eso.
Para responder qué es una frontera, en segunda instancia, resulta conveniente considerar que las formas mencionadas cumplen determinadas funciones. Al enumerar ejemplos de fronteras, fue inevitable vincular forma con función: defensa, prohibición o fomento. La frontera tiene dos funciones esenciales: configuración y diferenciación. En la construcción territorial, los artefactos que establecen la frontera permiten la configuración o cohesión de ámbitos geográficos como, por ejemplo, los territorios nacionales. La segunda función es la separación, diferenciación o disyunción con respecto a otros entes semejantes. Así, surge la otredad. Configuración y diferenciación suelen producirse de manera simultánea.
El espacio fronterizo, que también se puede denominar transfrontera, es una derivación inevitable de la frontera. El dispositivo fronterizo redefine relaciones previas e impulsa nuevas, ahora trans-, cis-, circun-... fronterizas.
Analizar las fronteras y transfronteras como entramados de relaciones invita a reflexionar sobre las prácticas (o cursos de acción) y los sujetos que las llevan a cabo. A través de innumerables prácticas, como partición, circulación, selección, fragmentación y diferenciación, a lo largo del tiempo, la sociedad construye el espacio, provoca conflictos, instala fronteras y configura transfronteras. Como señala Santos (1996), el espacio puede pensarse como un conjunto indisociable, solidario y contradictorio de objetos y acciones. Las prácticas son acciones repetidas y estandarizadas, acostumbradas y reguladas, aprendidas y enseñadas, y situadas en el espacio-tiempo.
Asimismo, expresan las múltiples estrategias desplegadas por los actores sociales en su afán de producción y reproducción material y simbólica del espacio (Lefebvre, 1974). No está de más recordar que el conocimiento científico también es una práctica que participa en la emergencia de las fronteras como dispositivo social.
Las diferentes prácticas espaciales están presentes en las fronteras, aunque algunas son específicas y permiten su sostenimiento en el tiempo. Raffestin (1986) identifica cuatro: a) traducción, ya que es el resultado de una intención de voluntad y poder; b) regulación, al delimitar un área donde impera una autonomía normativa; c) diferenciación, al establecer un dentro y un afuera; y, d) relación, pues los territorios y los grupos humanos que los habitan pueden establecer contactos con otros vecinos, ya sea en relaciones de oposición, intercambio o colaboración. Estas relaciones espaciales configuran espacios transfronterizos cuya extensión no es fija, estable ni predeterminada. Es aquí donde entra en juego el esfuerzo metodológico para su identificación y delimitación: regionalizar lo transfronterizo, establecer el alcance de un fenómeno hacia uno y otro lado y sus diferentes posibles impactos.
En tercera instancia, las fronteras son parte de estructuras más complejas. Esas prácticas sociales no ocurren a través o en la frontera de manera azarosa. Las estructuras sociales tensionan esas prácticas espaciales. La estructura implica la interrelación de todas las partes de un todo. Se puede reconocer una multiplicidad de escalas intervinientes en la producción de frontera y transfrontera, que se actualiza de manera permanente.
Más que pensar en el territorio y la frontera como entidades únicas, definidas de manera clara y fija, resulta provechosa la idea de multiterritorialidad (Haesbaert, 2004) y, como derivación, de multifronteridad. Es menester reconstruir el entramado de territorialidades y fronteridades que organiza la sociedad a lo largo del tiempo. La escala de la territorialidad/fronteridad estado-nacional convive y se tensiona con otras, como la territorialidad/fronteridad del capital extractivista, que encuentra en los controles aduaneros obstáculos a la circulación de bienes de consumo. La escala del largo proceso de delimitación interestatal coexiste con las escalas de los vínculos interpersonales, y con otras de gran extensión, como las sociolingüísticas. Estas otras territorialidades definen sus propias fronteras, tienen sus alcances o delimitación, y alteran, transforman y activan la fronteridad en estudio. Reconocer la multiplicidad de acontecimientos que se suceden, entrecruzan y superponen en un lugar es fundamental para dar cuenta de la complejidad social. Multidimensionalidad, multiescalaridad y, sobre todo, multiterritorialidad son categorías centrales para comprender la pluralidad de relaciones sociales en la frontera.
Se trata de una predisposición metodológica para abordar los problemas geográficos desde múltiples aproximaciones, con recortes de diferentes grados de generalización, y que están ligados de maneras diversas, contradictorias e incluso caóticas. El entendimiento de cualquier evento se enriquece al reconstruir diferentes tramas de relaciones superpuestas, cada una con su lógica y motorizada por agencias con intereses diversos y contrapuestos. Así, la escala se convierte en una herramienta metodológica básica para abordar las diferencias entre lo fronterizo y lo transfronterizo.
Finalmente, las fronteras no son artefactos colocados en los márgenes de un territorio de manera definitiva: cambian y se mueven, junto con las prácticas, relaciones y escalas que los sujetos construyen. Por ello, se ha propuesto el término fronterización, que refleja el carácter intrínsecamente procesal de las fronteras, al que debería sumarse el de transfronterización. El proceso mediante el cual las fronteras y transfronteras emergen como parte del sistema espacial y se establecen en el accionar y el imaginario social, puede denominarse institucionalización (Paasi, 1986). La institucionalización de las fronteras estatales se basa en la localización de artefactos en las periferias del territorio, pero también en la producción de imaginarios desde el centro de poder territorial (las capitales). Al igual que el espacio, las fronteras están inmersas en procesos sociales; son estructuras que se reconstruyen continuamente a través de prácticas materiales y simbólicas, ya sea por quienes las erigen, las habitan, las resisten o las transgreden.
Con frecuencia, las fronteras se materializan a través de artefactos duraderos que trascienden los eventos que les dieron origen. Un ejemplo son los muros de las ciudades coloniales, concebidos para defender a sus habitantes de amenazas externas. Muchos de estos muros han subsistido y hoy dividen a los cascos históricos patrimonializados ─altamente valorizados para el turismo─ y las áreas periféricas donde reside la población local, lo que crea una nueva frontera. Los objetos y las prácticas no se localizan en el tiempo y el espacio de manera lineal; los procesos implican continuidades, cambios y contradicciones en la estructura social, y están marcados por la redefinición constante de las escalas.
Para finalizar, resulta oportuno recuperar la propuesta ya clásica de Sack (1986) para la definición de territorio. Para ello, es necesario considerar previamente el concepto de territorialidad, entendida como una estrategia empleada por individuos o grupos para afectar, influir o controlar personas, fenómenos y sus relaciones, mediante la delimitación y el control de un área geográfica; esa área puede ser denominada territorio. Lo que el autor llama delimitación puede redefinirse como fronterización. La fronterización, que es una instancia fundamental de la territorialización, es una estrategia, es decir, un plan o curso de acción guiado por intereses, voluntades o deseos, destinado a alcanzar una posición específica dentro de un campo de relaciones. Mediante el emplazamiento de ciertos artefactos (muros, límites, señales), la implementación de prácticas básicas para la cohesión y configuración de un grupo humano espacialmente diferenciado, se ejerce poder para influir o controlar personas, fenómenos y relaciones en ámbitos geográficos determinados, llamados territorios (que tienen sus fronteras y sus capitales).
Al reordenar estas ideas, la fronteridad puede entenderse como una estrategia individual o grupal derivada del interés y la voluntad de controlar un ámbito geográfico, dotarlo de unidad, separarlo o diferenciarlo de otros, y luego promover o no ciertas relaciones, mediante la disposición de numerosos artefactos. Las fronteras (como los territorios) no tienen una genética fija, aunque sí es posible identificar (al menos en cada contexto particular) el sistema de prácticas que, de manera casi axiomática, constituyen condiciones sociales de posibilidad para su emergencia. El lugar donde se concentran estos artefactos y relaciones puede denominarse frontera. Con un locus en la frontera y a partir de la díada (o eventualmente tríada) de territorios que la promueven, surgen y se redefinen diversas tramas de relaciones, convencionalmente denominadas transfronterizas, pero que también podrían catalogarse como cisfronterizas, adfronterizas, defronterizas y circunfronterizas, con escalas de ejecución múltiples y cambiantes. Por lo tanto, a partir de una frontera, es restrictivo hablar de la transfrontera, como espacio único, definido y estable, por lo que resulta más apropiado dar cuenta de las tranfronterizaciones.
Conclusiones
El análisis presentado en este artículo aborda la complejidad conceptual y léxica del término transfronterizo, a partir de la revisión de diferentes aproximaciones. A través de una revisión detallada de los recursos léxicos, prefijos, sufijos y elementos compositivos, se propone una ampliación del repertorio terminológico para describir las múltiples relaciones espaciales y sociales que emergen en torno a las fronteras y que se llevó a simplificar con el uso de una sola expresión, la transfrontera.
Las fronteras son dispositivos sociales que cambian junto con las prácticas, relaciones y escalas que las definen. El concepto de fronterización captura este carácter procesal, destaca que las fronteras y los espacios que se ven redefinidos por su presencia se construyen y reconstruyen continuamente a través de prácticas materiales y simbólicas, la localización y relocalización de nuevos artefactos, la implementación de múltiples prácticas y la interacción de diversas escalas.
Como se destacó en este artículo, el término transfronterizo ha ganado relevancia en los estudios sobre fronteras, aunque su uso no está exento de ambigüedades. En su definición terminológica estricta remite a lo que ocurre al otro lado de la frontera. Sin embargo, con frecuencia se busca abarcar una gama más amplia de relaciones espaciales que emergen por, con y a pesar de la frontera, a la vez que se omiten otras. Estas relaciones incluyen interacciones cotidianas, movilidades, intercambios económicos, cooperación y conflictos, entre otros.
Para abordar la pluralidad de relaciones asociadas a las fronteras, se propone la creación de neologismos a partir de la combinación de prefijos y sufijos con la raíz frontera. Términos como cisfronterizo (relaciones en este lado de la frontera), adfronterizo (movimientos hacia la frontera), defronterizo (movimientos desde la frontera), circunfronterizo (movilidades que rodean la frontera) e intrafronterizo (relaciones dentro de la frontera) permiten describir con mayor precisión los diversos devenires espaciales y sociales que interesa analizar cuando se pone a la frontera como locus.
Las fronteras y las relaciones transfronterizas son fenómenos multidimensionales y multiescalares. No pueden entenderse desde una única perspectiva, sino que requieren un enfoque que considere la interacción de múltiples escalas (local, nacional, global) y dimensiones (económica, política, cultural). La multiterritorialidad y la multifronteridad son conceptos clave para comprender la complejidad de las relaciones espaciales, no solo en el contexto de los estados nacionales, sino también de otras entidades sociales.
Asimismo, se insistió en que es necesario diferenciar claramente entre lo fronterizo y lo transfronterizo, lo que implica un esfuerzo epistémico. La elección de palabras en los estudios sobre fronteras no es un ejercicio meramente lingüístico, sino que tiene implicaciones teóricas y metodológicas. La falta de consenso en la definición de términos como transfronterizo y la ausencia de una normalización terminológica en el campo de la fronterología a veces entorpece la comunicación científica y la comparación de estudios. Por ello, es fundamental reflexionar sobre el uso de los términos y avanzar en definiciones consensuadas y contextualizadas, para alcanzar una mayor comunicabilidad de las propuestas conceptuales de la fronterología.
Referencias
Alegría, T. (1989, julio-diciembre). La ciudad y los procesos trasfronterizos entre México y Estados Unidos. Frontera Norte, 1(2), 53-90. https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/view/1654
Álvarez Fuentes, G. (2020, septiembre-octubre). Las relaciones transfronterizas indígenas y la (in)utilidad de las fronteras. Nueva Sociedad, (289), 81-94. https://nuso.org/articulo/las-relaciones-transfronterizas-indigenas-y-la-utilidad-de-las-fronteras/
Barité Roqueta, M. G. (2001). La definición de conceptos y su impacto sobre la representación del conocimiento con fines documentales. En A. I. Extremeño Placer (Coord.), La representación y organización del conocimiento: metodologías, modelos y aplicaciones: actas del V Congreso Isko-España (pp. 1-14). Universidad de Alcalá. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1455806
Barrios Fernández, L. A. & De la Cruz Capote, B. M. (2006). Reflexiones sobre la formación de conceptos. Varona, (43), 30-33.
Beade, I. P. (2011). Concepto, palabra y límite: un análisis de las observaciones kantianas referidas al uso e interpretación de términos filosóficos. Estudios de Filosofía, (44), 76-97. https://doi.org/10.17533/udea.ef.12636
Benedetti, A. (2020). Fronteras y escalas: definiciones y relaciones. En A. Hernández Hernández (Coord.), Puentes que unen y muros que separan: fronterización, securitización y procesos de cambio en las fronteras de México y Brasil (pp. 45-62). El Colegio de la Frontera Norte / Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Benedetti, A. (Dir.). (2023). Palabras clave para el estudio de las fronteras (2a. ed. ampliada). Teseo Press. https://www.teseopress.com/palabrasclavefronteras
Criado, E. M. (2008). El concepto de campo como herramienta metodológica. Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, (123), 11-33. https://doi.org/10.5477/cis/reis.123.11
Coletti, R. (2010). Cooperación transfronteriza y trayectorias de desarrollo: aprendizajes de la experiencia europea. Si Somos Americanos, Revista de Estudios Transfronterizos, 10(1), 161-180. https://doi.org/10.61303/07190948.v10i1.32
Cordero, R. (2019). ¿Qué es un concepto? Theodor W. Adorno y la crítica como “método”. Diferencia(s): Revista de Teoría Social Contemporánea, 1(8), 40-50. https://www.revista.diferencias.com.ar/index.php/diferencias/article/view/178
Díaz de Astarloa, B. (2024). Comercio electrónico transfronterizo en América Latina y el Caribe: análisis a partir de las visitas a plataformas en línea de comercio entre empresas y consumidores. Cepal / Focalae. https://www.cepal.org/es/publicaciones/80759-comercio-electronico-transfronterizo-america-latina-caribe-analisis-partir
Dilla Alfonso, H. (2020, septiembre-octubre). Las fronteras, los muros y sus agujeros. Nueva Sociedad, (289), 37-48. https://nuso.org/articulo/las-fronteras-los-muros-y-sus-agujeros/
Dilla Alfonso, H. & Breton Winkler, I. (2018). Las regiones transfronterizas en América Latina. Polis, Revista Latinoamericana, (51). https://journals.openedition.org/polis/16089
Dilla Alfonso, H. & Contreras Vera, C. (2021). Fronterización y concertaciones transfronterizas en América Latina. Estudios Fronterizos, 22, Artículo e069. https://doi.org/10.21670/ref.2106069
Haesbaert, R. (2004). O mito da desterritorialização. Do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Bertrand Brasil.
Jessop, B. (2004). La economía política de la escala y la construcción de las regiones transfronterizas. Revista EURE, 30(89), 25-41. https://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/1254
Junta de Extremadura. (2025, 8 de enero). La Junta lanza el programa “Haz negocios en Portugal” para empresas interesadas en el mercado transfronterizo. https://www.juntaex.es/w/programa-haz-negocio-en-portugal-pymes-y-autonomos-ayudas-transfronterizas
Lefebvre, H. (1974). La production de l’espace. Anthropos.
Linares, M. D. (2009, julio-diciembre). Un puente en la zona transfronteriza: representaciones sociales, identidades y conflicto. El caso Posadas-Encarnación. Estudios Fronterizos, 10(20), 47-77. https://doi.org/10.21670/ref.2009.20.a02
Marinkovich, J. (2008). Palabra y término: ¿Diferenciación o complementación? Revista Signos, 41(67), 119-126. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342008000200002
Martín García, J. (2020). La periferia izquierda de la palabra: prefijos y elementos compositivos. Nueva Revista de Filología Hispánica, 68(2), 523-549. https://doi.org/10.24201/nrfh.v68i2.3649
Nweihed, K. G. (1990). Frontera y límite en su marco mundial: Una aproximación a la “fronterología”. Equinoccio.
Odgers Ortiz, O. (2006, enero-junio). Cambio religioso en la frontera norte: aportes al estudio de la migración y las relaciones transfronterizas como factores de cambio. Frontera Norte, 18(35), 111-134. https://doi.org/10.17428/rfn.v18i35.1039
Ortiz, R. (2004). Taquigrafiando lo social. Siglo XXI.
Paasi, A. (1986). The institutionalization of regions: a theoretical framework for understanding the emergence of regions and the constitution of regional identity. Fennia, 164(1), 105-146. https://fennia.journal.fi/article/view/9052
Porcaro, T. (2017). Perspectivas teóricas en el estudio de las fronteras estatales desde la geografía. En S. Braticevic, C. Tommei & A. Rascovan (Comps.), Bordes, límites, frentes e interfaces. Algunos aportes sobre la cuestión de las fronteras (pp. 83-102). El Colegio de la Frontera Norte. https://www.academia.edu/37618880/Perspectivas_te%C3%B3ricas_en_el_estudio_de_las_fronteras_estatales_desde_la_geograf%C3%ADa_Porcaro_2017
Raffestin, C. (1986). Eléments pour une théorie de la frontière. Diogène, 34(134), 3-21. https://archive-ouverte.unige.ch/unige:4348
Real Academia Española. (1732). Diccionario de autoridades (1726-1739) (tomo III). https://apps2.rae.es/DA.html
Real Academia Española. (1780). Diccionario de la lengua castellana, reducido a un tomo para su más fácil uso. Joaquín Ibarra. https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/diccionario-de-la-lengua-castellana--4/html/01c69276-82b2-11df-acc7-002185ce6064_426.html
Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española. Espasa-Calpes.
Retos y oportunidades en el transporte terrestre transfronterizo. (2024, 25 de agosto). Movant Connection-Infobae. https://www.infobae.com/movant/2024/08/25/retos-y-oportunidades-en-el-transporte-terrestre-transfronterizo/
Rhi-Sausi, J. L. & Oddone, N. (2012). Cooperación transfronteriza e integración: oportunidades para el desarrollo del Perú. Tendencias: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 13(1), 239-264. https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/article/view/524
Ruiz Juárez, C. E. & Martínez Velasco, G. (2015, enero-junio). Comercio informal transfronterizo México-Guatemala desde una perspectiva de frontera permisiva. Estudios Fronterizos, 16(31), 149-174. https://doi.org/10.21670/ref.2015.31.a06
Ruiz, O. (1992, enero-junio). Visitando la matria: los cruces trasfronterizos de la población estadounidense de origen mexicano. Frontera Norte, 4(7), 103-130. https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/view/1594
Sack, R. D. (1986). Human territoriality. Its theory and history (Cambridge Studies in Historical Geography). Cambridge University Press.
Santos, M. (1985). Espaço e método. Nobel.
Santos, M. (1996). A natureza do espaço. Hucitec
Silva Sandes, E. (2020). El espacio fronterizo argentino-uruguayo. De la cohesión socioeconómica a la desarticulación regional (1650-1990). Boletín Geográfico, 42(2), 13-32. https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/geografia/article/view/3033/59897
Tapia Ladino, M. (2017, septiembre-diciembre). Las fronteras, la movilidad y lo transfronterizo: reflexiones para un debate. Estudios Fronterizos, 18(37), 61-80. https://doi.org/10.21670/ref.2017.37.a04
Valenzuela Arce, J. M. (Coord.). (2014). Transfronteras: fronteras del mundo y procesos culturales. El Colegio de la Frontera Norte. https://colef.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1014/594/1/141212_Transfronteras_INT_LECTURA.pdf
Valero Martínez, M. (2009, enero-junio). Redes urbanas transfronterizas: dos escenarios venezolanos. Aldea Mundo, 14(27), 7-15. http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/aldeamundo/article/view/8688
Alejandro Benedetti Argentino. Doctor en geografía por la Universidad de Buenos Aires. Investigador principal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con lugar de trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Director del Grupo de Estudios sobre Fronteras y Regiones (GEFRE). Líneas de investigación: estudios sobre frontera. Publicación reciente: Benedetti, A. (Dir.). (2023). Palabras clave para el estudio de las fronteras. Teseo Press. https://www.teseopress.com/palabrasclavefronteras
 |
|---|
| Esta obra está protegida bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. |
|---|